 Esta tarde murió Adriana Calvo. La comandante. Una voz inconfundible del tiempo en que el país empezó a escuchar a los sobrevivientes de los campos de concentración. A su memoria, comparto un artículo escrito hace casi cinco años, cuando recién arrancaban los juicios que impulsó con obstinación.
Esta tarde murió Adriana Calvo. La comandante. Una voz inconfundible del tiempo en que el país empezó a escuchar a los sobrevivientes de los campos de concentración. A su memoria, comparto un artículo escrito hace casi cinco años, cuando recién arrancaban los juicios que impulsó con obstinación.HISTORIAS DE QUIENES SOBREVIVIERON A LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Aparecidos con vida
Cuatro ex desparecidos cuentan sus días una vez fuera del centro clandestino de detención: el miedo a la calle, la necesidad de hablar, los lazos a reconstruir, los silencios obligados y las mentiras piadosas, sus reencuentros con la militancia y el reclamo de justicia. Cómo afrontaron la estigmatización y el peso de una pregunta sin respuesta: “¿por qué sobrevivimos?”
“Piensa que la alambrada sólo es un trozo de metal,
algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar...
como el ave que escapó de su prisión y puede, al fin, volar...
como el viento que recoge mi lamento y mi pesar,
camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es,
al fin, la libertad” (Nino Bravo, Libre)
algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar...
como el ave que escapó de su prisión y puede, al fin, volar...
como el viento que recoge mi lamento y mi pesar,
camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es,
al fin, la libertad” (Nino Bravo, Libre)
Cuando en octubre de 1977, después de mucho buscarla, un grupo de tareas la encontró en una estación de subte, se tiró al piso y pensó que estaba muerta.
Graciela Daleo militaba hace tiempo en la organización Montoneros y, a diferencia de muchos secuestrados, “tenía la dimensión de la represión que estábamos sufriendo”. “Los días previos al secuestro no fueron muy diferentes a lo que venía siendo mi vida en los últimos años”, recuerda. Desde mediados de 1975, cuando arreciaba la violencia para-estatal de la derecha peronista, había entrado en la clandestinidad y la huída ocupaba casi más tiempo que la militancia política. Y entre el llanto cotidiano por la pérdida de compañeros, forjó la “terrible certeza” que significaba la cercanía de la muerte, que no la acobardó: “No se me ocurría decir ´me voy, me borro, me abro´. Era mi responsabilidad, mi vocación, mi decisión, mi pasión”.
Ese día Graciela entró a la estación Acoyte como cualquier señorita. Tenía los ojos y los labios pintados, sandalias de taco y llevaba un saquito rojo de corderoy. Sus captores, hombres de civil armados hasta los dientes, dudaron si era ella. Después de confirmarlo, la subieron al asiento trasero de un auto que se dirigió a la ESMA. Fue entonces cuando ella sintió esa “especie de alivio” por saber que la persecución había terminado.
“Yo tenía la convicción de que el ciclo era: secuestro, tortura, mayor o menor tiempo después de eso, y que el destino era la muerte”, rememora. Pero el circuito fue más complejo. Después de varias sesiones de tortura, le comunicaron que había sido “seleccionada para el proceso de recuperación”, una particular invención de los represores de la ESMA: “se me utilizaba como mano de obra esclava. Mi tarea fue escribir a máquina”. Después de quince meses en el campo de concentración, vivió un par más con “una especie de libertad vigilada” en Bolivia, hasta que pudo exiliarse en Venezuela y luego en España. Sólo le faltaba sentirse viva, como un ave que escapó de su prisión.
El hundimiento
Pero aquellas no eran prisiones, sino campos de concentración. “La vida cotidiana ahí es indescriptible”, dice Rufino Almeida, que estuvo casi dos meses en El Banco, un centro clandestino situado en la intersección de la avenida Richieri y el Camino de Cintura: “el ruido es permanente: los gritos, la tortura a toda hora”. A Rufino lo buscaban desde 1977, a raíz una huelga en una fábrica de Florencia Varela, donde trabajaba desde los 18. Recién lo encontraron en junio del año siguiente, cuando “cayó” buena parte del grupo anarquista al que pertenecía, Resistencia Libertaria. Cuando llegó a El Banco tenía 21 años y un nombre. Los represores lo bautizaron G55 y le advirtieron que eran dueños de su vida.
“Todo tiende a la despersonalización, la cosificación”, dice Nilda Eloy, que pasó por seis campos del denominado “Circuito Camps” –algunos de tortura, otros de depósito, uno de exterminio– antes de que la llevaran a la cárcel de Devoto: “a medida que pasaba el tiempo, vos ibas dejando de ser persona. La palabra ´pozo´ es muy clara, porque es como que vos te ibas hundiendo. No existías arriba, no eras nadie, no estabas. Y perdías las cosas más elementales, como la posibilidad de ir al baño o tener un ritmo de comida”. Por eso, allí más que nunca, los pequeños actos de resistencia fueron claves: “nos permitían seguir sintiéndonos seres humanos”.
Nilda estudiaba medicina, era instrumentadora quirúrgica y también trabajaba en el negocio familiar: un kiosco y una parada de diarios. “Vivía muy absorbida en lo que yo hacía. 13 o 14 horas diarias de trabajo y el resto estudiaba”, evoca. No quedaba tiempo para la participación política, que sí había tenido en el colegio secundario, y que recuerda como clima de época. El 24 de marzo del 76 no la había sorprendido: “éramos una sociedad acostumbrada a los golpes”, dice con una frase que adquiere doble sentido cuando relata el cautiverio de más de dos años, las golpizas, la tortura con picana.
Fuera de ese contexto, las rebeldías que relatan los sobrevivientes podrían parecer muy mínimas. No se trataba de “gritarle ´asesino´ al represor, escupirlo, putearlo o fugarte”, dice Daleo: “para mí lo más importante fue compartir las palabras y las miradas...”. Nilda coincide: “a veces el solo hecho de ir corriéndote despacito para poder tocar al otro, aunque más no sea rozarlo, alcanzaba... Uno sabía el terror que sentís cuando recién llegás y te tiran adentro de una celda después de una sesión de tortura. Entonces, aunque después te molieran a golpes, vos tenías que comunicarte con ese compañero, tenías que hablarle, que supiera que había alguien más con él”.
A veces iban mucho más allá. Nilda recuerda cuánto cantaban las mujeres en el cuarto sitio de su cautiverio: “Por supuesto que nos castigaban por eso. Los volvíamos locos. No entendían cómo nosotros podíamos cantar algunas cosas”. Entonaban y desentonaban desde la marcha de San Lorenzo hasta una traducción propia de “La pájara pinta” al alemán, al francés y al guaraní. Y la canción de Nino Bravo: Libre. “¿Libre? Estábamos atadas de manos, tabicadas, metidas adentro de calabozos, y nosotras cantando como locas”.
Adriana Calvo, que estuvo detenida ilegalmente tres meses, nunca olvidará los actos de solidaridad porque a ellos debe la vida de sus hijos. Ella trabajaba en la UNLP, aunque la secuestraron cuando recién volvía de vacaciones y no se había reintegrado por la varicela de Santiago, de un año. Con él estaba cuando se la llevaron, la mañana del 4 febrero del 77, pero el chico fue arrebatado de las manos de un oficial por una vecina, que lo cobijó hasta que la madre fue liberada. Adriana no imaginaba que la secuestrarían, aunque participaba del gremio docente de Ciencias Exactas, uno de los pocos sindicatos que sostuvo una declarada posición antigolpista. “En La Plata, los Falcon que pasaban despacito”, evoca gráficamente: “era cotidiano ir por la calle, mirarlos pasar y quedarte helada. A pesar de todo eso, yo no esperaba que me pasara a mí. Fui una más de las que pensaron que la represión iba dirigida al movimiento guerrillero, armado”.
Además de Santiago, tenía una hija un poco más grande y estaba embarazada de seis meses. Dio a luz mientras la trasladaban de un centro clandestino a otro. “Cuando llegué a Banfield me llevaron a la zona de celdas con Teresa. A todos los demás nenitos que hubo se los habían llevado. Pero pasaban los días y no venían a buscarla y era una cosa loca tenerla en ese lugar, que no era precisamente una nursery. Las condiciones eran absolutamente terroríficas: la higiene, el frío, el hambre y la indiferencia, que era lo peor... A uno le daba la impresión de que se estaba hundiendo”, coincide con Nilda en la expresión. “No se comía prácticamente nunca. Pero cada vez que había comida recibía de las compañeras, que tenían tanto hambre como yo o más. Dejaban de comer para darme a mí, porque estaba dando de mamar a Teresa... En una oportunidad el lugar estaba lleno de piojos, y esta gente tuvo miedo de contagiarse y decidió echar una pastilla de Gamexane. Con nosotros adentro, por supuesto. Entonces abrieron la celda y se quisieron llevar a Teresa. Yo sabía, no mucho pero sabía, que eso era un peligro. La agarré así y la puse contra el fondo de la celda. Las compañeras hicieron una barrera, se vinieron todas encima. Éramos veinte o no sé cuántas. ´¡No se la llevan, no se la llevan!´, gritando como leonas. Fue impresionante. Y no se la llevaron. Teresa se bancó el Gamexane igual que todas, pero se quedó conmigo”.
“De la parte física si seguías vivo te ibas a recuperar”, dice Nilda, “pero si te perdías mentalmente, chau”. Sin la solidaridad, dicen, no estarían vivos. Fue por esas miradas, las caricias, las palabras, que nunca lograron detener sus ansias de volar.
La vida después de la muerte
Pudieron soportarlo todo, pero no se trataba sólo de sobrevivir. Había que volver a vivir, y no fue nada fácil. “Yo no podía andar en la calle, no me podía relacionar”, dice Nilda: “salí en plena dictadura y me encontré con una Argentina que había cambiado. No solamente con que había televisión color, que para mí era increíble. Vos sentías el silencio. Era otra sociedad”.
Ni bien pudo, Nilda se exilió en España con su compañero: “Estuvimos un año y pico. Volvimos el 30 de marzo del 82. Ese día, en trayecto de Ezeiza a La Plata, pasaban en la radio las noticias de la manifestación en Capital. Pensamos que se estaba abriendo… Tres días después, Malvinas. Yo me quería volver nadando”. De ese año también recuerda los festejos del centenario de La Plata, el 19 de noviembre, con “todo el mundo en la calle”. “No me lo banqué. Me parecía que me miraban, que me reconocían, que yo reconocía a su vez. Y eso que iba con mi compañero y mi mejor amiga, de la infancia, uno de cada lado”. No fue la única que tuvo esa experiencia. Para Graciela “era prácticamente insoportable estar en una estación de tren, en un aeropuerto, en un lugar donde sentía que ellos me podían estar mirando de cualquier lado. Lo que te implica un estado terrorista: la sensación de la omnipresencia de ellos. Me costó muchísimo superarla”.
Peor aún si la persecución era real, como le sucedió a Rufino y su pareja. A cualquier hora, dos de sus verdugos se presentaban en su casa o en el trabajo para controlarlos. Además les dieron un teléfono al que debían llamar todos los miércoles. Esa vigilancia duró hasta el 83: “nosotros abandonamos todo contacto con el mundo. Yo me acuerdo que retomé la facultad e iba con saco y corbata”.
Adriana también quiso volver a la facultad, que era su trabajo, pero no pudo. Cuando pidió reincorporarse a su cargo, el decano de la dictadura reclamó un papel que certificara que había estado presa. Ella puteó. Unos meses más tarde, quedó cesante por abandono de cargo. El azar la recompensó con un puesto en una empresa chica que fue su “refugio” durante los restantes años de dictadura y le permitió dedicarse a recuperar “en un sentido afectivo” a sus hijos, para quienes había estado de viaje, un curioso y largo viaje que empieza sin previo aviso ni beso de despedida. Recomponer otros afectos era una meta más lejana: “de mis amigos, el que no estaba exiliado, estaba clandestino, rajado, fugado, echado… Y para buena parte de los conocidos, no amigos, el haber estado en un campo de concentración y haber salido te convertía poco menos que en sarnoso”.
Ella quería hablar con alguien. “Cada uno reacciona como puede”, dice Adriana, y se refiere tanto a su necesidad de contar como al “no querer saber” de su familia: “Yo necesitaba desesperadamente contar lo que había pasado, lo que era eso, a quiénes había visto. No te dejaban. No mal, bien”. Tiene el recuerdo patente del día que sentó a su hermano mayor en una habitación y cerró la puerta:
–Te quiero contar, necesito contarte.
–No, Adriana, no lo hagas porque te hace muy mal.
Ella se quedó con la boca abierta. Ningún viento parecía capaz de recoger sus lamentos, su pesar.
Ya no ser sólo un sobreviviente
No era la única con esa necesidad, dice Adriana. “Y no había ámbito para decirlo, porque tampoco se podía en los organismos de derechos humanos. Mirá si le iba a contar a las madres lo que era un campo de concentración, lo que fueron las torturas, el hambre, el frío: era imposible. Íbamos y les contábamos ´lo vimos´, ´no lo vimos´, ´estaba bien´. Mentíamos asquerosamente. Delante de los familiares, qué vas a hacer...”
Por eso su vida “cambia radicalmente” después del 83, cuando abandona el ostracismo para militar en derechos humanos: “Yo estaba buscando... quería hacer algo por los compañeros que habían quedado adentro. Era como algo a presión, que explotaba. Salí a hacer todo”. A partir de su testimonio ante la CONADEP y en televisión, no sólo conoció familiares sino también a otros sobrevivientes de los campos. Así se gestó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que para muchos significó una forma de regresar a la militancia después del horror. Con el tiempo acuñaron un lema: “Porque luchábamos desaparecimos. Porque aparecimos seguimos luchando”.
Sin embargo, el ocaso de la dictadura no se plasmó en catarsis para todos. Nilda, por ejemplo, estuvo 20 años en silencio. Siguió en el mismo kiosco donde trabajaba antes de su secuestro: “es un lugar de referencia del barrio, todo el mundo me conoce y sabía cuál era mi historia. No había un ocultamiento. Lo que había en mi caso era una imposibilidad de pasar de lo privado, de las personas con las que lo compartí desde un principio, a lo realmente público, que involucra la denuncia”.
“No podía creer en la Justicia de acá ni por casualidad. Pero yo veía que en ese juicio sí podía creer”. Nilda se refiere a la causa iniciada por el fiscal español Carlos Castressana en 1996, cinco días después de la masiva marcha en Buenos Aires por el vigésimo aniversario del golpe. Por eso, el día que leyó que Castressana daría una conferencia en La Plata fue a la Facultad de Derecho: “al final me acerqué, le di la mano, le agradecí porque no tenía otra forma de explicarle la palabra ´justicia´ a mi hija, y me largué a llorar. Al lado de Castressana estaba (el rector de la UNLP, Luis) Lima y un montón de jetones varios, mucha gente, y a mí no me conocía absolutamente nadie. Y no paraba de llorar...”. Uno de los que se acercó a consolarla fue Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Terminó comiendo en su casa, e invitada al encuentro de sobrevivientes que se haría el siguiente fin de semana: “Creo que fue uno de los pasos más importantes que di en mi vida; el que me ayudó a caminar de ahí en más. Fue la primera vez que estaba con un montón de gente ante la cual no tenía que dar ningún tipo de explicaciones: tenía un lenguaje común por compartir una experiencia común. Yo sentía que el otro me entendía sin tener que dar una vuelta específica. Yo podía abrir el más atroz de mis recuerdos sin que a nadie se le fueran a parar los pelos. El otro había pasado por lo mismo. Esa contención no te la brinda ni el mejor equipo de psicoterapeutas del mundo. A partir de allí, podés estar en cualquier ámbito: aunque estés sola, que no estás sola”.
Junto a su compañero de toda la vida, el contacto con otros sobrevivientes fue vital para lo que Nilda denomina “reconstruirse” y Rufino nombra como un largo y duro “proceso de recuperación”, trocando el sentido, acaso sin notarlo, de la sombría expresión acuñada por los represores de la ESMA: “Se es ´sobreviviente´ hasta el momento en que uno puede empezar a asumir de nuevo su propia vida. Porque vos vas con una elección de vida, con una forma de hacer las cosas, y resulta que un día te cruzan, te cortan esa vida y te dicen ´vos tenés que vivir de otra manera: dedicate a tu familia, no te metas en política...´. A partir de ahí, volver a retomar tus propias cosas, tus propios valores. Ahí pasás a la aparición con vida”. No es lo mismo que sobrevivir: “Aparecer con vida es un proceso. Un proceso de retomar la lucha, retomar tus valores, retomar el lugar que te quitaron cuando te reprimieron. Sobrevivir, sobrevivimos todos”.
Del estigma al compromiso
Participar y recuperar la voz pública tuvo sus dificultades: en los ´80 hubo una tendencia a ocultar la militancia de muchas víctimas del terrorismo de Estado, que se sumaba a cierta estigmatización por haber sobrevivido.
“Era como que los desaparecidos hubieran nacido el día que los secuestraron, no tenían una historia. Todos estaban en la agenda de alguien, se los llevaron en calzoncillos y eran chicos inocentes”, evoca Graciela. El disimulo de la participación política previa al golpe, sobre todo por parte de familiares de desaparecidos, era producto de la presión que ejercía la llamada Teoría de los Dos Demonios. Esta argumentación, que buscó justificar a los genocidas convirtiendo a sus propias víctimas en responsables del golpe, sostenía que “durante la década del ´70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda”, como quedó escrito en el prólogo del Nunca Más. “Fue muy preligrosa la plasmación cultural que tuvo, porque no fue solamente algo institucional”, recuerda la ex desaparecida de la ESMA.
“A treinta años, si hay algo que sintetiza la historia mirada de acá para atrás es que la dictadura no vino contra la guerrilla. Vino en contra del pueblo argentino a imponer un proyecto de país y de Latinoamérica”, rebate Rufino, quien por eso sostiene que “nosotros no somos las víctimas, sino parte de las víctimas. Sufrimos directo la tortura y la cárcel. Pero todo lo demás lo sufrieron todos”.
Bajo aquellas ideas, el camino para retomar la militancia –parte del proceso de aparición con vida– no era nada llano. Graciela ni bien tuvo algo de libertad: en Madrid formó la Agrupación Peronista Liberación o Dependencia con exiliados y otros sobrevivientes de los campos, y cuando regresó al país también se arrimó al justicialismo, pero “me sentía como una marciana en torno a los códigos políticos, porque la militancia tenía referencias muy institucionales”. También pasó por el Frente Amplio, en los años que vivió en Uruguay. Pero aunque participa de la Asociación, forma parte de una Cátedra Libre de Derechos Humanos y puso “actitud militante” en diversos trabajos editoriales, siente “una falta, como esas cosas que les pasan a los amputados, que extrañan la pierna cuando ya no la tienen. Creo que no he logrado recuperar la posibilidad de integrarme a una expresión política de un proyecto. Podría decir: ´ será porque tampoco la hay´. Puede no haber nada que me enamore de la forma en que me enamoró la militancia revolucionaria cuando salí del colegio secundario en el 66, pero tampoco a mí me da el cuero como para decir ´empiezo´, como aquella vez, que cuando salimos a militar éramos quince”.
Adriana volvió a la arena gremial ni bien pudo, y Rufino dice que a principios de los ´80 “la idea fue retomar la militancia pero no en lo político, sino más social”. Entonces integró una cooperativa de trabajo de carpinteros, que funcionó en La Plata hasta el 2000, agobiada por la crisis económica. A mitad de los ´90 se integró a la organización de ex desaparecidos, y actualmente coordina el área de Empresas Autogestionadas de la CTA, que nuclea a empresas recuperadas y otros emprendimientos productivos solidarios.
Algunos sobrevivientes, en cambio, ingresaron a la militancia a través de los organismos de derechos humanos, como Nilda; y otros abandonaron sus barcos, quebrados por la experiencia de la dictadura. “Muchos compañeros toman la derrota como una cosa definitiva”, interpreta Rufino, que disiente con ellos: “Yo no niego la derrota, lo que estoy negando es que sea definitiva”.
Tras la verdad
“Cada uno tuvo sus tiempos”, dice Nilda sobre la disposición a dar testimonio, aunque su frase también le cabe al paso de sobreviviente a aparecido con vida. Lo cierto es que, así como la necesidad de hablar y participar de unos estalló incluso antes del 83, otros ex desaparecidos persisten sumidos en el silencio.
–¿Qué les dirían? –pregunta La Pulseada.
–Que ya es hora –sentencia Adriana.– Pero ´ya es hora´ no como un reproche. Cada cual hace con esta historia lo que puede, pero ya es hora que se saquen ese peso de encima.
Nilda contesta con la lección de sus veinte años de silencio:
–Hablar es saludable: te empezás a curar, aunque nunca te van a cerrar las heridas. Y podés ayudar, incluso a los que quedaron adentro del campo. Porque uno de los caminos para hacer justicia es que podamos hacer una reconstrucción lo más acertadamente posible Para armar el rompecabezas necesitamos los pedacitos de recuerdos de todos.
Porque así, superando miedos, recuperando sueños y caminando sin cesar detrás de la verdad, los aparecidos aprenden lo que es, al fin, la libertad.
Publicado en La Pulseada Nº 37, marzo de 2006.
Producción periodística: Lucas Miguel y Daniel Badenes
Textos: Daniel Badenes
Producción periodística: Lucas Miguel y Daniel Badenes
Textos: Daniel Badenes








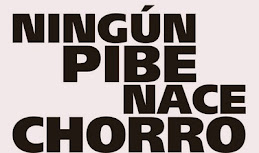



No hay comentarios:
Publicar un comentario