Caminamos por Qosqo/Cusco, vieja capital del imperio incaico, arrasada por la violencia de la conquista. Un símbolo del aplastamiento, similar al que vi unos años antes en México DF: sobre lo que fue la Casa del Sol de los Incas –uno de los testimonios de su enorme conocimiento y capacidad constructiva- los españoles edificaron el Convento de Santo Domingo. Allí, en una enorme sala dedicada a “El arte como medio de evangelización”, ocupa un lugar destacado la enorme pintura que ficciona el encuentro del conquistador Pizarro con Atawalpa. Nada dice del secuestro extorsivo y posterior magnicidio del líder inca, en 1533-34, que dio inició a la devastación del imperio que llegó a tener 9 millones de habitantes.
Apenas quedan restos del viejo templo incaico, convertidos en atractivo turístico. Son ruinas. Como las que vimos antes en Ollantaytambo. Ruinas. Como la inquietante ciudad de Macchu Pichu, “descubierta” por un norteamericano hace poco más de un siglo y convertida hoy en una suerte de Disneylandia de la cultura originaria: se ingresa con dólares y código de barras, se circula en un sentido único y cualquier transgresión a esa cinta de Moebius llama la atención de los guardianes del patrimonio.
El día que estuvimos allí escuché cuando un guía bajito, de tez morena, contaba que el quechua era su lengua nativa, la única que habló durante sus primeros seis años. Sin embargo, hablaba de “los incas” en tercera persona. Pues al parecer los incas son, para todos, el otro. El otro y el pasado. Los incas son esas ruinas y nada más que ruinas. Las placas, los folletos y los museos hablan de una cultura que pereció a fines del siglo XVI, tras el cruel asesinato del líder de Vilcabamba Túpac Amaru (1572).
Todos invitan a mirar a una cultura ajena, anclada en un tiempo lejano, que nada tiene que ver con nuestros días (y menos con nosotros, claro, pues los argentinos “bajamos de los barcos”).
Pero los enormes muros de piedra, los canales que todavía circulan el agua, las referencias sobre el quipu (acaso el único sistema de escritura que utilizaba los colores), no llenan de preguntas. ¿Tan rápido fue todo? ¿No había más incas al final del 1500?
La ficción se cae por su propio peso. Las rebeliones de los siglos que siguieron atestiguan que la historia es más compleja y que nosotros, argentinos que caminamos Macchulandia con extrañeza, no somos tan ajenos.
En el camino de ida y vuelta a la ciudad encontrada y saqueada por el yanqui Hiram Bingham leo los Suenhos tupamaros de Xuan Pablo González, buceador y narrador de relatos y cosmocimientos de los pueblos originarios, gran militante de las ferias del libro independiente (FLIAs) en Argentina. Los levantamientos brotan en las páginas del libro y ni siquiera terminan con la rebelión de Túpac Amaru II, ocurrida entre 1780 y 1782 en la zona de Cusco, donde escribo estas líneas. Nacido en 1738 como José Gabriel Condorkanki, reivindicó su descendencia del "último" inca y lideró la rebelión más grande de la historia colonial. La violencia con que lo despedazaron quiso señalar el final del Tawantinsuyu, que indudablemente seguía latiendo mucho después de la fecha señalada en las placas. Antes y después hubo decenas de estallidos en toda América protagonizadas por mayas, guaraníes, araucanos y mapuches, entre otros pueblos. Los pueblos sacudieron el continente durante todo el siglo XVIII.
En la historia que solemos estudiar está notoriamente silenciada la influencia que aquellas rebeliones, y en particular la tupamara, tuvieron sobre la independencia de nuestros países. Así, cuando sentimos a Cusco y las ruinas incas como algo ajeno, acaso traicionamos la propia historia de próceres como Moreno, Belgrano y Güemes.
Apenas quedan restos del viejo templo incaico, convertidos en atractivo turístico. Son ruinas. Como las que vimos antes en Ollantaytambo. Ruinas. Como la inquietante ciudad de Macchu Pichu, “descubierta” por un norteamericano hace poco más de un siglo y convertida hoy en una suerte de Disneylandia de la cultura originaria: se ingresa con dólares y código de barras, se circula en un sentido único y cualquier transgresión a esa cinta de Moebius llama la atención de los guardianes del patrimonio.
El día que estuvimos allí escuché cuando un guía bajito, de tez morena, contaba que el quechua era su lengua nativa, la única que habló durante sus primeros seis años. Sin embargo, hablaba de “los incas” en tercera persona. Pues al parecer los incas son, para todos, el otro. El otro y el pasado. Los incas son esas ruinas y nada más que ruinas. Las placas, los folletos y los museos hablan de una cultura que pereció a fines del siglo XVI, tras el cruel asesinato del líder de Vilcabamba Túpac Amaru (1572).
Todos invitan a mirar a una cultura ajena, anclada en un tiempo lejano, que nada tiene que ver con nuestros días (y menos con nosotros, claro, pues los argentinos “bajamos de los barcos”).
Pero los enormes muros de piedra, los canales que todavía circulan el agua, las referencias sobre el quipu (acaso el único sistema de escritura que utilizaba los colores), no llenan de preguntas. ¿Tan rápido fue todo? ¿No había más incas al final del 1500?
La ficción se cae por su propio peso. Las rebeliones de los siglos que siguieron atestiguan que la historia es más compleja y que nosotros, argentinos que caminamos Macchulandia con extrañeza, no somos tan ajenos.
En el camino de ida y vuelta a la ciudad encontrada y saqueada por el yanqui Hiram Bingham leo los Suenhos tupamaros de Xuan Pablo González, buceador y narrador de relatos y cosmocimientos de los pueblos originarios, gran militante de las ferias del libro independiente (FLIAs) en Argentina. Los levantamientos brotan en las páginas del libro y ni siquiera terminan con la rebelión de Túpac Amaru II, ocurrida entre 1780 y 1782 en la zona de Cusco, donde escribo estas líneas. Nacido en 1738 como José Gabriel Condorkanki, reivindicó su descendencia del "último" inca y lideró la rebelión más grande de la historia colonial. La violencia con que lo despedazaron quiso señalar el final del Tawantinsuyu, que indudablemente seguía latiendo mucho después de la fecha señalada en las placas. Antes y después hubo decenas de estallidos en toda América protagonizadas por mayas, guaraníes, araucanos y mapuches, entre otros pueblos. Los pueblos sacudieron el continente durante todo el siglo XVIII.
En la historia que solemos estudiar está notoriamente silenciada la influencia que aquellas rebeliones, y en particular la tupamara, tuvieron sobre la independencia de nuestros países. Así, cuando sentimos a Cusco y las ruinas incas como algo ajeno, acaso traicionamos la propia historia de próceres como Moreno, Belgrano y Güemes.
Mariano Moreno, el gran intelectual de la revolución de Mayo, se había graduado en la Universidad de Chiquisaca con una tesis sobre la insurrección tupamara. Conoció las ideas del líder rebelde e intentó vincularlas con los planteos de Rousseau para construir un proyecto de independencia. Incluso su adversario, Cornelio Saavedra, reconocía a Tupac como un precursor de la emancipación americana.
En las pugnas por la independencia en nuestros pagos entre 1810 y 1816, tanto Belgrano como San Martín y Güemes fueron partidarios de restituir la autoridad incaica, con una suerte de monarquía constitucional sudamericana. Belgrano asumía que los incas habían sido “destronados con la más horrenda injusticia por los españoles”. Y no era un delirio solitario. La reivindicación de los pueblos originarios no estuvo nada ausente en esos años. Vale recordar la versión original del himno argentino, escrito por Vicente López y Planes y adoptado en 1813, que en una de sus partes decía:
“Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor”
Esta estrofa fue borrada cuando la canción patria se reformó en 1900 por un decreto del presidente Roca, que culminó el proyecto de la burguesía porteña que había resistido las ideas de aquellos próceres del ´10.
Un siglo antes de Roca, el Tahuantinsuyu no nos era ajeno. Tras la revolución de mayo, Castelli y Monteagudo se lanzaron a recorrer el noroeste (el Kollasuyu) para propagar la rebelión entre quechuas y aymaras. Uno de los pocos cañones de su Ejército llevaba el nombre de Túpac Amaru. “Ahora somos todos iguales”, repetía Castelli y hablaba de la justa distribución de tierras y la abolición de tributos que los españoles habían impuesto a los indios. También promovía la creación de escuelas bilingües: quechua-español, aymara-español. Una propuesta similar sostuvo en el Congreso un diputado por Santiago del Estero, partidario de Belgrano: que en todas las provincias se establecieran escuelas de quechua, para que progresivamente éste se convierta en el idioma nacional.
El escudo argentino, contemporáneo al himno, fue diseñado por un descendiente de incas que antes había luchado en la rebelión tupamara de 1780. Tras la derrota se exilió en Potosí, luego en Córdoba y finalmente en Buenos Aires, donde se vinculó a los revolucionarios criollos. La Asamblea de 1813 que aprobó el escudo y el himno, afirmó además que los indios, “nuestros hermanos”, eran “hombres perfectamente libres”. La declaración no se tradujo al inglés o al francés, sino a tres idiomas de acá: guaraní, aymara y quechua.
Ese mismo año se instaló en Buenos Aires Juan Bautista Túpac Amaru, hermano menor del líder revolucionario. Con 73 años y luego de sufrir la prisión en África, era el candidato de Belgrano a ocupar el trono de las “Provincias Unidas Sudamericanas”. Juan Bautista murió en la capital argentina y fue enterrado sin tumba ni lápida. Aquí en Cusco, esta ciudad que nos parecía tan lejana, nos topamos con un sitio donde resguardan tierra recogida en el cementerio de la Recoleta, como forma de recordar al descendiente inca.
En las pugnas por la independencia en nuestros pagos entre 1810 y 1816, tanto Belgrano como San Martín y Güemes fueron partidarios de restituir la autoridad incaica, con una suerte de monarquía constitucional sudamericana. Belgrano asumía que los incas habían sido “destronados con la más horrenda injusticia por los españoles”. Y no era un delirio solitario. La reivindicación de los pueblos originarios no estuvo nada ausente en esos años. Vale recordar la versión original del himno argentino, escrito por Vicente López y Planes y adoptado en 1813, que en una de sus partes decía:
“Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor”
Esta estrofa fue borrada cuando la canción patria se reformó en 1900 por un decreto del presidente Roca, que culminó el proyecto de la burguesía porteña que había resistido las ideas de aquellos próceres del ´10.
Un siglo antes de Roca, el Tahuantinsuyu no nos era ajeno. Tras la revolución de mayo, Castelli y Monteagudo se lanzaron a recorrer el noroeste (el Kollasuyu) para propagar la rebelión entre quechuas y aymaras. Uno de los pocos cañones de su Ejército llevaba el nombre de Túpac Amaru. “Ahora somos todos iguales”, repetía Castelli y hablaba de la justa distribución de tierras y la abolición de tributos que los españoles habían impuesto a los indios. También promovía la creación de escuelas bilingües: quechua-español, aymara-español. Una propuesta similar sostuvo en el Congreso un diputado por Santiago del Estero, partidario de Belgrano: que en todas las provincias se establecieran escuelas de quechua, para que progresivamente éste se convierta en el idioma nacional.
El escudo argentino, contemporáneo al himno, fue diseñado por un descendiente de incas que antes había luchado en la rebelión tupamara de 1780. Tras la derrota se exilió en Potosí, luego en Córdoba y finalmente en Buenos Aires, donde se vinculó a los revolucionarios criollos. La Asamblea de 1813 que aprobó el escudo y el himno, afirmó además que los indios, “nuestros hermanos”, eran “hombres perfectamente libres”. La declaración no se tradujo al inglés o al francés, sino a tres idiomas de acá: guaraní, aymara y quechua.
Ese mismo año se instaló en Buenos Aires Juan Bautista Túpac Amaru, hermano menor del líder revolucionario. Con 73 años y luego de sufrir la prisión en África, era el candidato de Belgrano a ocupar el trono de las “Provincias Unidas Sudamericanas”. Juan Bautista murió en la capital argentina y fue enterrado sin tumba ni lápida. Aquí en Cusco, esta ciudad que nos parecía tan lejana, nos topamos con un sitio donde resguardan tierra recogida en el cementerio de la Recoleta, como forma de recordar al descendiente inca.
Y seguimos caminando por esta ciudad, una de las capitales de Nuestraamérica, buscándonos, encontrándonos, sorprendiéndonos.









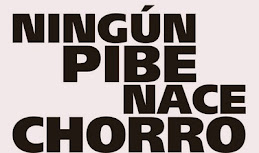

No hay comentarios:
Publicar un comentario