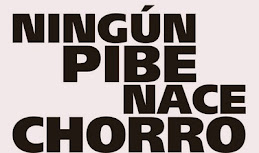La guerra más
larga de la historia de la humanidad ocurrió acá: fue la que se
libró contra la gente de la tierra, los mapuches.
No
solemos pensarlo así porque estamos habituados a estudiar guerras
europeas y a inspirarnos con gestas de otras latitudes. Esta crítica
no apunta sólo a la educación
formal, oficial, normalizadora: le cabe también a nuestra formación
de izquierdas, a muchas de nuestras organizaciones, a las formas
colonizadas que a veces tienen los sueños que soñamos.
Entre sus cuestionamientos internos a la organización Montoneros,
Rodolfo Walsh criticaba la falta de pensamiento latinoamericano: “Un
oficial montonero conoce, en general, cómo Lenin y Trotsky se
adueñan de San Petersburgo en 1917, pero ignora cómo Martín
Rodríguez y Rosas se apoderan de Buenos Aires en 1821”.
Ni qué hablar, pues, de las batallas del lonko Kalfukurá, gran
referente mapuche del siglo XIX con el que Rosas debió negociar para
evitar el maloneo sobre el Estado porteño.
Aquellos ataques y saqueos sorpresivos sobre las tierras colonizadas
y recién alambradas para ser súbditas del mercado capitalista
mundial, son parte de la historia de resistencias de más de 300 años
frente a un contrincante que empezó atacando con una bandera y logró
sus victorias con otras dos.
Una
larga historia. Cuando la insignia todavía era roja y amarilla, una
alianza de miles de querandíes, tewelches, guaraníes y charrúas
sitiaron Buenos Aires e hicieron arder la ciudad recién nacida. No
fue por una cuestión burocrática que la cementada ciudad tuvo dos
fundaciones: fue la lucha de los habitantes del falso desierto, que
empujó a Pedro de Mendoza a la muerte en altamar, con el estigma del
colonizador fracasado. Como escribe Xuan Pablo González en La Mapu
del desierto, aquella victoria india debiera ser reconocida como el
hito fundacional de
la resistencia guerrillera local ante la opresión imperialista.
Buenos Aires
volvería a nacer, pero nunca en paz. Su segundo fundador, Juan de
Garay, sería ajusticiado por los querandíes a orillas del Río
Paraná. Y la ciudad seguiría asediada: en las costas, desde el mar,
llegaban piratas de otras banderas europeas; tierra adentro, loslímites se corrían aquí y allá, porque nadie se queda de brazos
cruzados cuando lo corren de su sitio.
Cuando se declararon rotas las cadenas de los españoles, fueron
Rivadavia, Rosas, Mitre, Sarmiento y otros, los que intentaron -y no
lograron- someter al pueblo de Yanketruz, Pinsén y Kalfukurá.
Sarmiento, que era mestizo, los consideraba “salvajes incapaces de
progreso”, “razas abyectas” y declaraba que “su exterminio es
providencial, útil, sublime y grande”.
Como
la de las guerrillas, algunas de nuestras lecturas sobre el genocidio
en Argentina necesitan algunos capítulos que las completen. Es en
Trelew, Olavarría, Junín, Retiro y la isla Martín García donde
podríamos señalizar los primeros campos de concentración a los que
debimos decir nunca más. No fue un invento de la Junta videlista
arrojar cadáveres al río de La Plata o enterrarlos como NN en fosas
comunes: es parte de una historia militar de larga data, que empieza
con ese exterminio que el “padre de la educación pública”
reclamaba en nombre del progreso.
Cuando
ordenó la ocupación de la tierra donde medio siglo después nacería
Rodolfo Walsh, Sarmiento consideró a Choele-Choel como “la
Gibraltar de la Barbarie”. Hoy ese mismo sitio es dominio de la
multinacional Expofrut: allí desapareció Daniel Solano y el
progreso
da escalofríos.
En
una tierra donde es tan evidente que fallaron y faltaron los
nuncamases,
a la historia no hay que barajarla de nuevo: hay que reinventar todo
el mazo, poner cartas que faltaban, encontrar nuevas palabras y
pensar otras reglas. Y en un tiempo donde vuelven a hacernos creer
que las guerras son étnicas y religiosas, hay que mirar los
alambrados y tener claro cuáles son los bandos. Porque como planteó
una vez Moira Millán: “El enemigo no es una raza, no es el winka.
El enemigo es un pensamiento imperante en el mundo, destructivo,
salvaje, aniquilador que no discrimina en colores y cultura, que lo
que busca es la rentabilidad; el pensamiento economicista
materialista capitalista, que está destruyendo todo”. Esa es hoy
la batalla más larga, y quizá la primera guerrilla debemos librarla
contra el sentido común. Incluso el propio.
Si lo maloneamos
con éxito, venceremos diez y mil veces.